
¿Por qué, si quieres la libertad, no matas al tirano y evitas de ese modo los horrores de una gran contienda fratricida? ¿Por qué no asesinas al déspota que oprime al pueblo y ha puesto precio a tu cabeza? -me han preguntado varias veces-. Porque no soy enemigo del tirano, he contestado; porque si matara al hombre, dejaría en pie la tiranía, y a ésta es a la que yo combato; porque si me lanzara ciegamente a él, haría lo que el perro cuando muerde la piedra inconsciente que le ha herido, sin adivinar ni comprender el impulso de donde viene.
La tiranía es la resultante lógica de una enfermedad social, cuyo remedio actual es la revolución, ya que la resistencia pacífica de la doctrina tolstoiana sólo produciría en estos tiempos el aniquilamiento de los pocos que entendieran su sencillez y la practicaran.
Leyes inviolables de la naturaleza rigen las cosas y los seres: la causa es creadora del efecto: el medio determina de una manera absoluta la aparición y las cualidades del producto; donde hay materias putrefactas sobreviene el gusano; dondequiera que se asoma y se desarrolla un organismo, es que ha habido y hay elementos para su formación y nutrimiento. Las tiranías, los despotismos más sanguinarios y feroces, no quebrantan esa ley, que no tiene escotillones. Existen: luego a su derredor prevalece un estado especial de medio ambiente, del cual ellos son el resultado. Si ofenden, si dañan, si estorban, ha de buscarse su anulación en la transformación de ese mórbido medio ambiente, y no en el simple asesinato del tirano. Para destruir la tiranía es ineficaz la muerte aislada de un hombre, por más que él sea zar, sultán, director o presidente; equivale a procurar la desecación de un pantano matando de cuando en cuando las sabandijas que en él nacen.
Si fuera de otra manera, nada más práctico y sencillo que ir hacia el individuo y despedazarlo. La ciencia moderna pone en nuestras manos instrumentos poderosos de una eficacia segura y terrible, los que manejados una vez y haciendo un número insignificante de víctimas, realizarían la libertad de los pueblos, y la revolución no tendría excusas ni objeto.
Para una mayoría de las gentes, revolución y guerra tienen igual significado: error que a la luz de atrevidos criterios hace aparecer como barbarie el supremo recurso de los oprimidos. La guerra tiene las invariables características del odio y las ambiciones nacionales o personales; de ella sale un beneficio relativo para un individuo o grupo, pagado con la sangre y el sacrificio de las masas. La revolución es el sacudimiento brusco de la tendencia humana hacia el mejoramiento, cuando una parte más o menos numerosa de la humanidad es sometida por la violencia a un estado incompatible con sus necesidades y aspiraciones. Contra un hombre se harán guerras, pero nunca revoluciones; aquéllas destruyen, perpetuando las injusticias; éstas mezclan, agitan, confunden, trastornan y funden en el fuego purificador de ideas nuevas, los elementos viejos envenenados de prejuicios y carcomidos de polilla, para sacar del ardiente crisol de la catástrofe un medio más benigno para el desarrollo y la expansión de los seres. La revolución es el torrente que desborda sobre la aridez de las campiñas muertas, para extenderse sobre ellas el limo de la vida que transforma los eriales de la paz forzada, donde sólo habitan reptiles, en campos fértiles acondicionados para la espléndida floración de las especies superiores.
Los tiranos no surgen de las naciones por un fenómeno de autogeneración. La ley universal del determinismo los sabe a las espaldas de los pueblos. La misma ley, manifestada en el poderoso transformismo revolucionario, los hará caer para siempre, asfixiados como el pez que fuera privado de su morada líquida.
La revolución es un hecho plenamente consciente, no el espasmo de una bestialidad primitiva. No hay inconsecuencia entre la idea que guía y la acción que se impone.

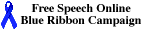
|
Sitio administrado por: El Monje. Correo electrónico: monje@techemail.com |

|