
Hasta ahora, hemos hablado de acciones conscientes, reflexivas del hombre (de las que hacemos dándonos cabal cuenta). Pero al lado de la vida consciente, encontramos la vida inconsciente, infinitamente más vasta, y demasiado ignorada en otro tiempo. Sin embargo, basta observar la manera como nos vestimos por la mañana, esforzándonos por abrochar un botón que sabemos haber perdido la víspera, o llevando la mano para coger un objeto que nosotros mismos hemos cambiado de lugar, para tener idea de esa vida inconsciente y concebir el importante papel que desempeña en nuestra existencia.
Las tres cuartas partes de nuestras relaciones con los demás son actos de esa vida inconsciente. Nuestra manera de hablar de sonreír o de fruncir las cejas, de engolfarnos en la discusión o de permanecer silenciosos; todo eso lo hacemos sin darnos cuenta de ello, por simple hábito, ya heredado de nuestros antepasados humanos o prehumanos (no hay más que ver la semejanza en la expresión del hombre y del animal cuando uno y otro se incomodan) o bien adquirido consciente o inconscientemente.
Nuestro modo de obrar para con los demás pasa así al estado de hábito. El hombre que haya adquirido el máximum de costumbres morales será ciertamente superior a ese buen cristiano que pretende siempre ser empujado por el diablo a hacer el mal, y que no puede impedirlo más que evocando las penas del infierno o los goces del paraíso.
Tratar a los demás como él mismo quisiera ser tratado pasa en el hombre, y en los animales sociales, al estado de simple costumbre; si bien, generalmente, el hombre no se pregunta cómo debe obrar en tal circunstancia. Obra mal o bien sin reflexionar. Sólo en circunstancias excepcionales, en presencia de un caso complejo, o bajo el impulso de una pasión ardiente, vacila; entonces las diversas partes de su cerebro (órgano muy complejo, cuyas partes distintas funcionan con cierta independencia), entra en lucha.
Entonces sustituye con la imaginación a la persona que está e frente de él, pregunta si le agradaría ser tratado de la misma manera; y su decisión será tanto más moral cuanto mejor identificado esté con la persona a la cual estaba a punto de herir en su dignidad o en sus intereses. O bien un amigo intervendrá y le dirá: «Imagínate tú en su lugar. ¿Es que tú habrías sufrido ser tratado por él como tú le acabas de tratar?» Y eso basta.
La apelación al principio de igualdad no se hace más que en un momento de vacilación, mientras que en noventa y nueve casos sobre ciento obramos moralmente por costumbre.
Se habrá notado ciertamente que en todo lo que hemos dicho hasta ahora no hemos tratado de imponer nada. Hemos expuesto sencillamente cómo las cosas pasan en el mundo animal y entre los hombres.
La Iglesia amenazaba en otro tiempo a los hombres con el infierno para moralizarlos, y sabemos cómo lo ha conseguido: desmoralizándolos; el juez, amenazando con la argolla, con el látigo, con la horca, siempre en nombre de esos mismos principios de sociabilidad que a la sociedad ha escamoteado, la desmoraliza. Y los autoritarios de toda clase claman también contra el peligro social a la sola idea de que el juez pueda desaparecer de la tierra al mismo tiempo que el cura.
Ahora bien, nosotros no tememos renunciar al juez ni a la condenación. Renunciamos, como Guyau, a toda sanción, a toda obligación moral. No tememos decir: «Haz lo que quieras y como quieras»; porque estamos persuadidos de que la inmensa mayoría de los hombres, a medida que sean más ilustrados y se desembaracen de las trabas actuales, hará y obrará siempre en una dirección determinada, útil a la sociedad, como estamos persuadidos de que el niño andará un día sobre sus pies, y no a cuatro patas, sencillamente porque ha nacido de padres que pertenecen a la especie humana.
Todo lo más que podemos hacer es dar un consejo, y aun dándolo añadimos: «Ese consejo no tendrá valor más que si tú mismo conoces, por la experiencia y la observación, que es bueno de seguir.»
Cuando vemos a un joven doblar la espalda y oprimir así el pecho y los pulmones, le aconsejamos que enderece, que mantenga la cabeza levantada y el pecho abierto, que aspire el aire a plenos pulmones ensanchándolos, porque en esto encontrará la mejor garantía contra la tisis. Pero al mismo tiempo le enseñamos la fisiología, a fin de que conozca las funciones de los pulmones y escoja por sí mismo la postura que más le conviene.
Es cuanto podemos hacer como hecho moral. No tenemos más que el derecho de dar un consejo, al cual añadiremos: «Síguelo, si te parece bueno.»
Pero dejando a cada uno obrar como mejor le parezca. Negando a la sociedad el derecho de castigar, fuere lo que fuere y de la manera que sea, por cualquier acto antisocial que haya cometido, no renunciamos a nuestra facultad de amar lo que nos parezca malo. Amar y odiar, pues sólo los que saben odiar saben amar. Podemos reservarnos eso, y puesto que ello sólo basta a toda sociedad animal para mantener y desenvolver los sentimientos morales, bastará tanto mejor a la especie humana.
Sólo pedimos una cosa; eliminar todo lo que en la sociedad actual impide el libre desenvolvimiento de estos dos sentimientos, todo lo que falsea nuestro juicio: el Estado, la Iglesia, la Explotación, el juez, el clérigo, el Gobierno, el explotador.
Hoy, al ver un Jack el destripador degollar de corrido diez mujeres de las más pobres, de las más miserables -y moralmente superiores a las tres cuartas partes de los ricos burgueses-, nuestra primera impresión es la del odio. Si le encontramos el día en que ha degollado a esa mujer que quería hacerse pagar por él los treinta céntimos de su tugurio, le habríamos alojado una bala en el cráneo, sin reflexionar que la bala hubiera estado mejor colocada en el cráneo del propietario.
Pero cuando nos acordamos de todas las infamias que han conducido a cometer todos esos asesinatos, cuando pensamos en las tinieblas en las cuales rueda perseguido por las imágenes de libros inmundos, o por pensamientos enardecidos por libros estúpidos, nuestro sentimiento se aminora; y. el día en que supiéramos que Jack estaba en poder de un juez que tranquilamente ha cortado diez veces más vidas de hombres, de mujeres y de niños que todos los Jack; cuando nosotros contáramos en las manos de esos fríos maníacos, o de esas gentes que envían a un Borrás a la prisión para demostrar a los burgueses que ellos son su salvaguardia, entonces todo nuestro odio contra Jack el destripador desaparecerá, se dirigirá a otra parte, transformaráse en odio contra la sociedad cobarde e hipócrita, contra sus representantes oficiales. Todas las infamias de un destripador desaparecen ante las cometidas en nombre de la Ley. A ella odiamos.
Hoy nuestro sentimiento se reduce continuamente. Comprendemos que todos somos, más o menos voluntariamente, los fautores de esta sociedad. No nos atrevemos ya a odiar. ¿Osamos acaso amar? En una sociedad basada en la explotación y la servidumbre, la naturaleza humana se degrada.
Pero a medida que la servidumbre vaya desapareciendo volveremos a posesionarnos de nuestros derechos; sentiremos la necesidad de odiar y de amar aún en casos tan complicados como el que acabamos de citar.
En cuanto a nuestra vida ordinaria, demos ya libre curso a nuestras simpatías o antipatías; lo hacemos a cada momento. Todos apreciamos la energía moral y despreciamos la debilidad, la cobardía. A cada instante nuestras palabras, nuestras miradas y nuestras sonrisas expresan nuestro gozo a la vista de actos útiles a la humanidad que consideramos buenos; a cada instante manifestamos por nuestras miradas y nuestras palabras la repugnancia que nos inspiran la cobardía, la mentira, la intriga la falta de valor moral. Traicionamos nuestro disgusto cuando bajo la influencia de una educación de savoir vivre, es decir, de hipocresía, procuramos aún disimular ese disgusto bajo apariencias falaces, que desaparecerán a medida que las relaciones de igualdad se establezcan entre nosotros.
Pues bien; esto sólo basta ya para mantener a cierto nivel la concepción del bien y del mal; eso bastará tanto más cuanto no habrá entonces ni juez ni cura en la sociedad; tanto mejor cuanto que los principios morales perderán todo carácter de obligación, siendo considerados como simples relaciones entre iguales.
Y, sin embargo, a medida que esas simples relaciones se establecen, una nueva concepción moral aún más elevada surge en la sociedad, la cual vamos a analizar.
Hasta ahora, en todo nuestro anterior análisis no hemos hecho sino exponer simples principios de igualdad. Nos hemos sublevado y hemos invitado a los demás a sublevarse contra los que se abrogan el derecho de tratar a otro como ellos no quisieran de ninguna manera ser tratados; contra los que no querrían ni ser engañados, ni explotados, ni embrutecidos, ni prostituidos, sino que lo hacen por culpa de los demás. La mentira, la brutalidad, etc., son repugnantes no porque sean desaprobados por los códigos de moralidad -descontemos esos códigos- son repugnantes, porque la mentira, la brutalidad, etc., sublevan los sentimientos de igualdad de aquel para quien la igualdad no es una vana palabra: sublevan, sobre todo, a quien es realmente anarquista en su manera de pensar y obrar.
Este solo principio tan sencillo, tan natural y tan evidente -si fuera generalmente aplicado en la vida- constituiría ya una moral muy elevada, comprendiendo todo cuanto los moralistas han pretendido enseñar.
El principio igualitario resume las enseñanzas de los moralistas. Contiene también algo más, y ese algo es el respeto del individuo. Proclamando nuestra moral igualitaria y anarquista, rehusamos la abrogación del derecho que los moralistas han pretendido ejercer: el de mutilar a un individuo en nombre de cierto ideal que creían bueno. Nosotros no reconocemos ese derecho a nadie, no lo queremos para nosotros.
Reconocemos la libertad completa del individuo; queremos la plenitud de su existencia, el desarrollo de sus facultades. No queremos imponerle nada, volviendo así al principio que Fonrier oponía a la moral de las religiones, al decir: «Dejad a los hombres absolutamente libres, no les mutiléis; bastante lo han hecho las religiones. No temas siquiera sus pasiones; en una sociedad libre no ofrecerán ningún peligro.»
En atención a que vosotros mismos no abdicáis de vuestra libertad, en atención a que no os dejáis esclavizar por los demás, y en atención a que a las pasiones violentas de tal individuo opondréis vuestras pasiones sociales, igualmente vigorosas, no tenéis que temer nada en la libertad.
Renunciamos a mutilar al individuo en nombre de ideal alguno; todo cuanto nos reservamos es el derecho de expresar francamente nuestras simpatías y antipatías para lo que encontramos bueno o malo. Tal engaña a sus amigos. ¿Es su voluntad, su carácter? -iSea! Ahora bien, es propio de nuestro carácter, de nuestra voluntad, menospreciar al embustero.
Y una vez que tal es nuestro carácter, seamos francos. No nos precipitemos hacia él para oprimirle contra nuestro pecho, y tomarle afectuosamente la mano, como se hace hoy. A su pasión activa oponemos la nuestra, también activa y enérgica.
Es cuanto tenemos el derecho y el deber de hacer para mantener en la sociedad el principio igualitario; más aún, el principio de igualdad puesto en práctica3.
Todo esto, bien entendido, no se hará enteramente sino cuando las grandes causas de depravación, capitalismo, religión, justicia, Gobierno, hayan dejado de existir; pero puede hacerse ya en gran parte hoy. Se hace.
Sin embargo, si las sociedades no conocieran más que ese principio de igualdad, si cada uno, ateniéndose al concepto de equidad mercantilista, se guardara en todo momento de dar a los otros algo más de lo que ellos reciben, sería la muerte inevitable de la sociedad.
Hasta la noción de igualdad desaparecería de nuestras relaciones, puesto que para mantenerla es preciso que algo mas grande, más bello, más vigoroso que la simple equidad, se produzca sin cesar en la vida.
Y esto se produce.
Hasta ahora no le han faltado nunca a la humanidad grandes razones que, desbordando de ternura, de ingenio o de voluntad, empleaban su sentimiento, su inteligencia o su actividad en servicio del género humano, sin exigirle nada a cambio.
Esa fecundidad del genio, de la sensibilidad o de la voluntad toma todas las formas posibles. Ya es el investigador enamorado de la verdad, que, renunciando a todos los demás placeres de la vida, se entrega con pasión a la investigación de lo que él cree ser verdadero y justo, en contra de las afirmaciones de los ignorantes que le rodean; ya es el inventor que vive de la gloria póstuma, olvida hasta el alimento y apenas toca el pan que una mujer, toda abnegación, le hace comer como a un niño, mientras persigue su invención, destinada, según él, a cambiar la faz del mundo; ya es el revolucionario ardiente, para quien todos los goces del arte, de la ciencia, de la misma familia, parecen áridos en tanto no estén compartidos por todos, trabajando en regenerar el mundo a pesar de la miseria y de las persecuciones; ya es el mozalbete que al oír relatar las atrocidades de los invasores, creyendo a ciegas en las leyendas del patriotismo que le han contado, va a inscribirse en un cuerpo franco, anda por la nieve, sufre el hambre, y concluye por caer bajo las balas.
Es el granujilla de París, que, mejor inspirado y .dotado de inteligencia más fecunda, escogiendo mejor sus aversiones y sus simpatías, corre a las murallas con su hermanito, resiste la lluvia de los obuses y muere murmurando: ¡Viva la Commune!; es el hombre que se subleva a la vista de una iniquidad sin preguntar qué resultará de ello, y, cuando todos doblan el espinazo, desenmascara la iniquidad, hiere al explotador, al tiranuelo de la fábrica o al gran tirano de un imperio; son, en fin, todos esos sacrificios sin número menos llamativos, y por eso desconocidos casi siempre, que se pueden ver constantemente, sobre todo en la mujer, a quien se quiere encargar el trabajo de abrir los ojos y notar lo que constituye el fondo de la humanidad, lo cual le permite también instruirse bien o mal a pesar de la explotación y la opresión que sufre.
Aquellos fraguan, unos en la oscuridad, otros en campo más amplio, los verdaderos progresos de la humanidad. Y la humanidad lo sabe. Por lo mismo, rodea sus vidas de respeto, de leyendas. Hasta los embellece y los hace héroes de sus cuentos, de sus canciones, de sus novelas. Ama en ellos el valor, la bondad, el amor y la abnegación que falta a la mayoría. Transmite sus recuerdos a sus hijos, se acuerda hasta de los que no han trabajado más que en el estrecho círculo de la familia y de los amigos, venerando su memoria en las tradiciones familiares.
Aquellos constituyen la verdadera felicidad -la única, por otra parte, digna de tal nombre-, no siendo el resto sino sencillas relaciones de igualdad. Sin esos ánimos y esas abnegaciones, la humanidad estaría embrutecida en la ciénaga de mezquinos cálculos. Aquellos, en fin preparan la moralidad del porvenir, la que vendrá cuando, cesando de contar, nuestros hijos crezcan con la idea de que el mejor uso do toda cosa, de toda energía, de todo valor, de todo amor, está donde la necesidad de esta fuerza se siente con mayor viveza.
Esos ánimos, esas abnegaciones, han existido en todo tiempo, se las encuentra en los animales, se las encuentra en el hombre hasta en las épocas de mayor embrutecimiento; y en todo tiempo las religiones han procurado apropiárselas, acuñarlas en su propia ventaja, y si las religiones viven todavía es porque, aparte la ignorancia, en todo tiempo han apelado precisamente a esas abnegaciones, a esos rasgos de valor. A ellos apelan también los revolucionarios, sobre todo los revolucionarios socialistas.
En cuanto a explicarlos, los moralistas religiosos, utilitarios y otros, han caído a su vez en los errores que ya hemos señalado.
Pertenece a ese joven filósofo, Guyau -a ese pensador anarquista sin saberlo- haber indicado el verdadero origen de tal valor y de tal abnegación, independiente de toda fuerza mística, independiente de todos esos cálculos mercantiles, bizarramente imaginados por los utilitarios de la escuela inglesa.
Allá, donde las filosofías kantiana, positivista y evolucionista se han estrellado, la filosofía anarquista ha encontrado el verdadero camino.
Su origen, ha dicho Guyau, es el sentimiento de su propia fuerza, es la vida que re desborda, que busca esparcirse. «Sentir interiormente lo que uno es capaz de hacer es tener conciencia de lo que se ha dicho el deber de hacer.»
El impulso moral del deber que todo hombre ha sentido en su vida y que se ha intentado explicar por todos los misticismos; el deber no es otra cosa que una superabundancia de vida, que pide ejercitarse, darse; es al mismo tiempo la conciencia de un poder.
Toda energía acumulada ejerce presión sobre los obstáculos colocados ante ella. Poder obrar es deber obrar. Y toda esa obligación moral, de la cual se ha hablado y escrito tanto, despojada de toda suerte de misticismos, se reduce a esta verdadera concepción: La vida no puede mantenerse sino a condición de esparcirse.
«La planta no puede impedir su florecimiento. Algunas veces, florecer, para ella, es morir. ¡No importa, la savia sube siempre!»; concluye el joven filósofo anarquista.
Lo mismo le sucede al ser humano cuando está pletórico de fuerza y de energía. La fuerza se acumula en él; esparce su vida; da sin contar, sin lo cual no viviría: y si debe perecer, como la flor, deshojándose, no importa; la savia sube, si la hay.
Sé fuerte: desborda de energía pasional e intelectual, y verterás sobre los otros tu inteligencia, tu amor, tu actividad.
He ahí a qué se reduce toda la enseñanza moral, despojada de las hipocresías del ascetismo oriental.

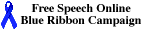
|
Sitio administrado por: El Monje. Correo electrónico: monje@techemail.com |

|