
-¡Acostémonos! -me dijo finalmente Clément-. Quizás es demasiado para ti, Thérèse, pero no es bastante para mí, ciertamente. Uno no se cansa nunca de esta manía, aunque sólo sea una imperfecta imagen de lo que uno desearía realmente hacer. ¡Ah, querida muchacha! ¡No sabes hasta dónde nos arrastra esta depravación a qué embriaguez nos lleva, la violenta conmoción que se experimenta en el fluido eléctrico de la irritación suscitada por el dolor en el objeto que sirve a nuestras pasiones, cómo nos cosquillean sus males! El deseo de aumentarlos..., he aquí el escollo de esta fantasía, lo sé, ¿pero este escollo es de temer para quien se burla de todo?
Aunque el espíritu de Clément estaba todavía con los fuegos altos, advirtiendo que sus sentidos estaban más calmados, me atreví, contestando a lo que decía, a reprocharle la depravación de sus gustos. La manera con que aquel libertino los justificó merece, creo yo, un lugar en las confesiones que usted exige de mí.
-La más ridícula cosa del mundo, Thérèse -me dijo-, es sin duda disputar sobre los gustos del hombre, contrariarlos, reprobarlos o castigarlos si no se conforman a las leyes del país donde uno vive o a los convencionalismos sociales. ¡Vaya! ¿Los hombres no comprenderán nunca que no existe ninguna clase de gustos, por raros, por criminales que puedan ser juzgados, que no dependa de la organización que hemos recibido de la Naturaleza? Asentado esto, me pregunto con qué derecho un hombre se atreverá a exigir a otro que mude sus gustos o que los modele de acuerdo con el orden social. ¿Con qué derecho las leyes que únicamente son hechas para la felicidad de los hombres se atreverán a someter a aquel que no puede corregirse o que sólo lo logrará a expensas de esa felicidad que deben garantizarle las leyes? Pero aun cuando desease cambiar de gustos, ¿podría hacerlo? ¿Tenemos el poder de cambiarnos? ¿Podemos convertirnos en otros que no somos? ¿Exigiríamos tal de un hombre contrahecho? Y esta inconformidad de nuestros gustos, ¿es otra cosa, en lo moral, de lo que representa, en cuanto a lo físico, la imperfección de un hombre contrahecho?
"Vamos a tratar de algunos detalles del asunto, consiente en ello. La inteligencia que te reconozco, Thérèse, te pone en situación de oírlos. Dos irregularidades, bien lo veo, te han impresionado entre nosotros; te extrañas ante la sensación aguda experimentada por algunos de nuestros compañeros por cosas generalmente reputadas como fétidas o impuras, y te sorprendes igualmente de que nuestras facultades voluptuosas puedan ser sacudidas por acciones que, según tu criterio, sólo llevan el emblema de la ferocidad. Analicemos uno y otro de estos gustos y tratemos, si se puede, de convencerte de que no hay nada en el mundo más sencillo que los placeres que de ellos resultan.
"Es singular, pretendes tu, que cosas sucias y crapulosas puedan suscitar en nuestros sentidos la excitación esencial para el complemento de su delirio; pero antes que asombrarse de esto, sería necesario sentir, querida Thérèse, que los objetos no tienen más precio a nuestros ojos que el que les pone nuestra imaginación. Es por lo tanto muy posible, según esta verdad constante, que no solamente las cosas más extrañas, sino incluso las más viles y las más horribles, puedan afectarnos muy sensiblemente. La imaginación del hombre es una facultad de su espíritu donde, por medio del órgano de los sentidos, se pintan, se modifican, los objetos y se forman en seguida sus pensamientos, por razón del primer atisbo de esos objetos. Pero dicha imaginación resultante ella misma de la especie de organización de que está dotado el hombre, sólo adopta de una cierta manera los objetos recibidos y sólo crea luego los pensamientos de acuerdo con los efectos producidos por el choque de los objetos percibidos. Una comparación puede hacerte comprender lo que expongo. ¿No has visto, Thérèse, espejos de formas distintas, algunos que disminuyen los objetos y otros que los aumentan; éstos los devuelven horribles, aquéllos les prestan encantos? ¿No crees pues ahora que si cada uno de estos espejos uniese a la facultad creadora la facultad objetiva daría de cada hombre que en él se contemplase una imagen completamente distinta, lo cual se debería a la manera en que hubiera percibido el objeto? Si a las dos facultades que acabamos de prestar a este espejo se uniera ahora la de la sensibilidad, ¿no experimentaría hacia el mismo hombre que ha reflejado, de una manera u otra, la especie de sentimiento que le sería posible concebir para la índole del ser que hubiera percibido? E1 espejo que lo hubiera visto hermoso, lo amaría; el que lo hubiese visto feo, lo odiaría, y sin embargo sería siempre el mismo individuo.
"Tal es la imaginación del hombre, Thérèse. El mismo objeto se representa en ella bajo tantas formas como modos diferentes tiene, y según sea el objeto recibido por la imaginación, se decide a quererlo o a odiarlo; si el choque del objeto percibido la impresiona de una manera agradable, lo ama, lo prefiere, aunque dicho objeto no tenga ningún atractivo real; y si este objeto, aunque sea apreciado por otros ojos, sólo ha impresionado a la imaginación de que se trata de una manera desagradable, ésta se alejará del objeto, porque nuestros sentimientos sólo se forman y realizan en razón del producto de los diferentes objetos sobre la imaginación. Nada tiene de extraño, por lo tanto, según esto, que lo que agrada vivamente a unos pueda repugnar a otros, y, al revés, que la cosa más extraordinaria encuentre sin embargo partidarios... El hombre contrahecho halla también espejos que lo hacen hermoso.
"Por lo tanto, si confesamos que el placer de los sentidos depende siempre de la imaginación, es regido por la imaginación, no debemos extrañarnos de las numerosas variaciones que la imaginación sugerirá en estos placeres, de la multitud infinita de gustos y de pasiones diferentes que producirán los diferentes desvíos de la referida imaginación. Estos gustos, aunque lujuriosos, sólo impresionarán a los simples; no hay ninguna razón para encontrar un capricho de mesa menos extraordinario que un capricho de cama, y en uno y otro género, no es más sorprendente idolatrar una cosa que el común de los hombres encuentra detestable que preferir otra generalmente reconocida como buena. La unanimidad demuestra que hay acuerdo entre los órganos, pero nada dice en favor de la cosa amada. Las tres cuartas partes del universo pueden encontrar delicioso el aroma de una rosa, sin que esto pueda servir de prueba para condenar a la parte restante ni para demostrar que este aroma sea verdaderamente agradable.
"Por lo tanto, si en el mundo existen seres cuyos gustos chocan contra todos los prejuicios admitidos, no solamente no hay que asombrarse de ellos, no solamente no hay que sermonearlos ni castigarlos, sino servirlos, contentarlos, suprimir todos los frenos que los molestan y darles, si se quiere ser justo, todos los medios de satisfacerse sin peligro; porque no ha dependido de ellos tener este gusto raro, como no ha dependido de ti ser espiritual o tonta, ser bien formada o jorobada. Es en el seno de la madre donde se fabrican los órganos que han de hacernos susceptibles a tal o cual fantasía, y los primeros objetos que se nos presentan los primeros discursos oídos acaban por determinar el resorte; los gustos se forman, y nada en el mundo puede destruirlos. La educación, por más que haga, no cambia nada, y el que tiene que ser un malvado en malvado se convierte con toda seguridad, por excelente que sea la educación que se le haya dado, como aquel cuyos órganos han sido dispuestos para el bien corre hacia la virtud aunque le haya faltado la educación. Ambas han obrado de acuerdo con su organización, según las impresiones que hayan recibido de la Naturaleza, y si uno no es digno de castigo, el otro no merece ninguna recompensa.
"Lo singular es que, mientras se trate de cosas fútiles, no nos asombramos de la diferencia de los gustos; pero tan pronto como nos las habemos con la lujuria, todo se alborota, las mujeres siempre preocupadas por sus derechos, las mujeres cuya debilidad y poco valor implican que nada pueden perder, temen a cada momento que pueda robárseles algo, y si desgraciadamente se ponen en uso en los placeres procedimientos que chocan contra su culto, gritan que se trata de crímenes dignos del cadalso. Y, sin embargo, ¡qué injusticia! ¿El placer de los sentidos debe pues hacer a un hombre mejor del que lo hacen los otros placeres de la vida? E1 templo de la generación, en una palabra, ¿debe fijar mejor nuestras inclinaciones, despertar con más seguridad nuestros deseos, que la parte del cuerpo más contraria, más alejada de él, cuya emanación es la más fétida y más repugnante? Creo que no debe parecer más sorprendente ver a un hombre llevar la singularidad de los placeres del libertinaje que ver que la emplea en otras funciones de la vida. Tanto en un caso como en otro, repito, su singularidad es el resultado de sus órganos. ¿Es culpa suya si lo que nos afecta no significa nada para él o si sólo lo conmueve lo que nos repugna? ¿Qué hombre no rectificaría al instante sus gustos, sus afecciones, sus inclinaciones en general, y no le gustaría más ser como todo el mundo antes que singularizarse, si pudiese hacerlo? La intolerancia más estúpida y bárbara se encarniza contra tal hombre, el cual no es más culpable contra la sociedad, sean cuales sean sus extravíos, que el que ha venido al mundo tuerto o cojo, como dije antes. Y tan injusto es castigar o burlarse de éste como zaherir o mofarse de aquél. El hombre dotado de gustos singulares es un enfermo, es, si lo prefieres, como una mujer de índole histérica. ¿Hemos tenido jamás la idea de castigarlos o disgustarlos? Seamos igualmente justos para con el hombre cuyos caprichos nos sorprenden; perfectamente parecido al enfermo o a la histérica, como ellos, merece nuestra compasión, no nuestro reproche. Tal es, en el orden moral, la excusa válida para esa gente. En el orden físico, se la encontraría con la misma facilidad sin duda, y cuando la anatomía se haya perfeccionado se demostrará fácilmente la relación entre la organización del hombre y sus gustos. Pedantes, verdugos, carceleros, legisladores, canalla tonsurada, ¿qué haréis cuando se llegue a eso? ¿Qué serán vuestras leyes, vuestra moral, vuestra religión, vuestras horcas, vuestro paraíso, vuestros dioses, vuestro infierno, cuando se haya demostrado que tal o cual emisión de licores, tal clase de fibras, tal grado de acritud en la sangre o en los espíritus' animales bastan para hacer de un hombre el objeto de vuestros castigos o de vuestras recompensas? Prosigamos. ¡Los gustos crueles te sorprenden!
"¿Cuál es el objeto del hombre que goza? ¿No consiste en dar a sus sentidos toda la excitación de que son susceptibles de experimentar a fin de llegar mejor y más cálidamente a la última crisis..., crisis preciosa que caracteriza al goce en bueno o malo, en razón de la mayor o menor actividad que desarrolla la mencionada crisis? Así, pues, ¿no es un sofisma insostenible atreverse a decir que es necesario para mejorarla que sea compartida por la mujer? ¿No es evidente que la mujer no puede compartir nada con nosotros sin tomar, y que todo lo que ella nos quita debe ser necesariamente a costa nuestra? ¿Y qué necesidad hay, me pregunto, de que una mujer goce cuando nosotros gozamos? ¿Hay en eso otro sentimiento, excepto el orgulloso, que pueda ser halagado? ¿Y ese sentimiento de orgullo no se encuentra de una manera más aguda obligando, al contrario, a la mujer, con dureza, a dejar de gozar a fin de gozar solo, a fin de que nada estorbe nuestro placer? ¿La tiranía no halaga al orgullo de una manera más viva que la benevolencia? ¿Quien domina no es el amo de un modo mucho más seguro que quien comparte? ¿Cómo puede entrar en la cabeza de un hombre razonable que la delicadeza sea de algún valor en el placer? Es absurdo sostener que sea necesaria; nada añade al placer de los sentidos, y digo más: lo daña. Amar y gozar son dos cosas diferentes, y la prueba de ello es que se ama todos los días sin gozar y que se goza sin amar. Toda la delicadeza que se pone en las voluptuosidades de que se trata, sólo puede ser proporcionada al goce de la mujer a expensas del hombre, y en tanto que éste se ocupa en hacer gozar no goza, o bien su goce no es más que intelectual, es decir, quimérico y muy inferior al de los sentidos. No, Thérèse, no, no cesaré de repetirlo: es perfectamente inútil que un goce sea compartido para sentirlo vivamente; y para que esta especie de placer sea todo lo agudo que puede llegar a ser, es al contrario muy esencial que el hombre goce a expensas de la mujer, que tome de ella (sea cual sea la sensación que ella experimente) todo lo que pueda acrecentar la voluptuosidad que desea gozar, sin el menor miramiento para los efectos que puedan redundar para la mujer, ya que estos miramientos lo perturbarían. Si quiere que la mujer comparta, entonces no gozará o temerá que ella sufra, lo cual le destemplará. Si el egoísmo es la primera ley de la Naturaleza, es seguramente en los placeres de la lubricidad que esta celeste Madre desea ver nuestro móvil. Es un ligero contratiempo que, para el acrecentamiento de la voluptuosidad del hombre, éste tenga que prescindir o turbar la de la mujer; porque si este trastorno le hace ganar algo, lo que pierde el objeto que le sirve, no le afecta en nada, debe serle indiferente que ese objeto sea feliz o desgraciado, con tal que le sea deleitoso. No hay en verdad ninguna clase de relaciones entre el objeto y él. Sería una locura, pues, ocuparse de las sensaciones de ese objeto a costa de las suyas; y algo absolutamente imbécil si para modificar estas sensaciones extrañas renunciara a mejorar las propias. Expuesto esto, si el individuo de que se trata está, desgraciadamente, organizado de modo que sólo puede exaltarse produciendo en el objeto que le sirve dolorosas sensaciones, convendrán conmigo que debe entregarse a su placer sin remordimientos, puesto que está allí para gozar, abstracción hecha de todo lo que pueda redundar para el objeto... Volveremos más tarde a ello. Prosigamos por orden.
"Los goces aislados tienen pues sus encantos, y pueden tener más que cualquier otro. ¡Vamos! Si no fuera así, ¿cómo gozarían tantos ancianos, tanta gente contrahecha o llena de defectos? Aunque están seguros de que no se les ama, de que es imposible que se comparta lo que experimentan, ¿gozan por ello menos de la voluptuosidad? ¿Desean solamente la ilusión? Completamente egoístas en sus placeres, sólo les interesa gozarlos, sacrificarlo todo para lograrlos y no sospechar nunca en el objeto que les sirve otras propiedades que no sean de orden pasivo. No es pues de ninguna manera necesario dar placeres para recibirlos; la situación feliz o desgraciada de la víctima de nuestro desenfreno es pues absolutamente igual a la satisfacción de nuestros sentidos, nada importa el estado de su corazón o de su espíritu. Este objeto puede indiferentemente gozar o sufrir ante lo que uno le hace, podéis amar o detestar: todas estas consideraciones huelgan cuando sólo se trata de los sentidos. Las mujeres, convengo en ello, pueden establecer máximas contrarias, pero las mujeres que no son más que las máquinas de la voluptuosidad, que sólo deben ser sus blancos, son recusables siempre que es necesario establecer un sistema real sobre esta clase de placer. ¿Hay algún hombre razonable que tenga deseos de hacer compartir su placer con las rameras? ¿Y no hay acaso millones de hombres que gozan con esas criaturas? Todos ellos son individuos persuadidos de lo que acabo de asentar, gente que lo pone en práctica sin sospecharlo y que consideran ridículos a los que justifican sus acciones mediante buenos principios, y esto porque el universo está lleno de estatuas organizadas que van y vienen, obran, comen y digieren sin nunca darse cuenta de nada.
"Los placeres aislados, son tan deliciosos como los otros, mucho más seguramente. Resulta sencillo, pues, que este goce, considerado independientemente del objeto que nos sirve, esté no sólo muy alejado de lo que puede agradarle sino contrario a sus placeres. Voy más lejos: el goce puede convertirse en un dolor impuesto, una vejación, un suplicio, sin que haya en ello nada de extraordinario, sin que de ello resulte otra cosa que un acrecentamiento del placer, mucho más seguro para el déspota que veja o tortura. Voy a tratar de demostrarlo.
"La emoción de la voluptuosidad no es más, en nuestra alma, que una especie de vibración producida mediante sacudidas que la imaginación inflamada por el recuerdo de un objeto lúbrico somete a nuestros sentidos o por medio de la presencia de éste objeto, o mejor aún, por la excitación que experimenta este objeto, de la índole que nos agita más intensamente. Así, nuestra voluptuosidad, ese cosquilleo inefable que nos extravía, que nos transporta al más alto punto de felicidad a que puede llegar un hombre, sólo se encenderá por dos causas: percibiendo realmente o ficticiamente en el objeto que nos sirve la especie de belleza que nos halaga más, o viendo experimentar a este objeto la más intensa sensación posible. Pues bien, no hay ninguna sensación que sea más intensa que el dolor; sus impresiones son evidentes, no son falaces como las del placer perpetuamente representadas por las mujeres y casi nunca experimentadas. Por otra parte, ¡cuánto amor propio, cuánta juventud, cuánta fuerza, cuánta salud es necesaria para estar seguro de producir en una mujer esta dudosa y poco satisfactoria impresión del placer! La del dolor, por el contrario, no exige nada: cuantos más defectos tiene un hombre, cuanto más viejo es y poco amable, más y mejores resultados obtendrá. Por lo que respecta al objetivo, será con más seguridad alcanzado, ya que establecemos que no lo toca, quiero decir, que nunca excita uno mejor sus sentidos que cuando ha producido en el objeto que nos sirve la más honda impresión posible, no importa cuál sea el camino. Así, pues, quien cause en una mujer la impresión más tumultuosa, quien sacuda mejor toda la organización de esta mujer, habrá decididamente logrado proporcionarse la mayor dosis de voluptuosidad posible, porque el choque resultante de las impresiones de los demás en nosotros (que están en razón directa de la impresión producida) será necesariamente más activo, si esta impresión de los otros ha sido penosa, que si solamente ha sido suave o muelle. Por lo tanto, el voluptuoso egoísta que está persuadido de que sus placeres no serán vivos si no son completos, impondrá pues, cuando pueda, la más fuerte dosis posible de dolor al objeto que le sirve, convencido de que lo que saque de voluptuosidad estará en razón directa de la más viva impresión que haya causado. Tal es la verdad y ninguna razón puedes oponerle.
-Estos sistemas son espantosos, padre -dije a Clément-; conducen a gustos crueles, a gustos horribles.
-¿Qué importa? -contestó el bárbaro-. ¿Acaso, digo otra vez, somos dueños de nuestros gustos? ¿No debemos ceder ante el imperio de los que hemos recibido de la Naturaleza, como la cabeza orgullosa del roble se inclina ante la tempestad que lo agita? Si la Naturaleza se sintiera ofendida por estos gustos, dejaría de inspirarlos; es imposible que recibamos de ella un sentimiento hecho para ofenderla, y en esta extrema certidumbre podemos entregarnos a nuestras pasiones, de la índole y de la violencia que sean, seguros de que todos los inconvenientes que representa su choqué no son más que designios de la Naturaleza, de los cuales somos los involuntarios vehículos. ¿Qué son para nosotros las consecuencias de estas pasiones? Cuando uno quiere deleitarse en una acción cualquiera, las consecuencias no cuentan.
-No le hablo de las consecuencias -dije, interrumpiéndolo bruscamente-. Se trata de la cosa misma; seguramente si usted es el más fuerte, y mediante atroces principios de crueldad sólo desea gozar por el dolor, en vistas a aumentar sus sensaciones, llegará insensiblemente a producirlas en el objeto que le sirve a un grado de violencia susceptible de arrebatarle la existencia.
-Sea. Es decir, que mediante gustos que me han sido dados por la Naturaleza, habré servido a los designios de ésta, la cual, lanzando sus creaciones mediante destrucciones, sólo me inspira la idea de destrucción cuando tiene necesidad de creaciones. Así, de una porción de materia oblonga yo habré formulado tres o cuatro mil redondas o cuadradas. ¡Oh, Thérèse! ¿Es eso un crimen? ¿Puede darse este nombre a lo que sirve a la Naturaleza? ¿Tiene el hombre poder para cometer crímenes? Y cuando prefiriendo su felicidad a la de los otros hunde o destruye todo lo que encuentra a su paso, ¿ha hecho otra cosa que servir a la Naturaleza, cuyas primeras y más seguras inspiraciones le aconsejan que sea feliz, no importa a expensas de quién? El sistema del amor al prójimo es una quimera que debemos al cristianismo, no a la Naturaleza; el seguidor del Nazareno, atormentado, desgraciado y, por consiguiente, en un estado de debilidad que debía llamar a gritos a la tolerancia, a la humanidad, tuvo necesariamente que establecer esa relación fabulosa entre un ser y otro ser; con ello, conservaba su vida. Pero el filósofo no admite esas relaciones gigantescas; no tomando en cuenta en el universo más que a sí mismo, no viendo nada más, todo lo refiere a su persona. Si trata bien o acaricia un instante a los demás, lo hace siempre en función del provecho que pueda sacar de ello. Cuando ya no les necesita, domina por su fuerza, abjura entonces y para siempre de todos esos hermosos sistemas de humanidad y de beneficencia a los que sólo se somete por política; no teme dominarlo todo, hacer suyo todo lo que lo rodea, y sin hacer caso de lo que pueda costar a los demás sus placeres, los satisface sin examen y sin remordimientos.
-Pero ese hombre al que usted se refiere es un monstruo.
-El hombre de quien hablo es el hombre de la Naturaleza.
-Es una bestia feroz.
-Bueno, el tigre, el leopardo, de quien ese hombre es, si quieres, la imagen, ¿no ha sido, como la fiera, creado por la Naturaleza, y creado para cumplir las intenciones de ésta? El lobo que devora al cordero realiza los propósitos de esta madre común, como el malhechor que destruye el objeto de su venganza o de su lubricidad.
-¡Oh! Por más que diga, padre, nunca admitiré esta destructora lubricidad.
-Porque temes ser víctima de ella, y esto es egoísmo. Cambiemos de papel y la entenderás; interroga al cordero, y verás que tampoco entiende que el lobo pueda devorarlo; pregunta al lobo para qué sirve el cordero y te contestará: "Para alimentarme." Lobos que devoran corderos, corderos devorados por lobos, el fuerte que sacrifica al débil, el débil víctima del fuerte, esto es la Naturaleza, éstos son sus designios, sus planes; una acción y una reacción perpetuas, una multitud de vicios y de virtudes un perfecto equilibrio, en una palabra, que resulta de la igualdad del bien y del mal en la tierra; equilibrio esencial para el mantenimiento dé los astros y de la vegetación, y sin el cual todo sería destruido en un instante. ¡Oh, Thérèse! Sería bien sorprendente esta Naturaleza si pudiera en un instante razonar con nosotros y le dijéramos que esos crímenes que la sirven, esas fechorías que exige y nos inspira, son castigados por leyes que se nos asegura son la imagen de las suyas. Imbécil, nos contestaría, duerme, come, bebe y comete sin miedo tales crímenes cuando bien te parezca: todas esas pretendidas infamias me agradan y las deseo puesto que te las inspiro. A ti atañe arreglar lo que me irrita o lo que me deleita; entérate de que no tienes nada que no me pertenezca, nada que yo no haya colocado por razones que no te conviene conocer; que la más abominable de tus acciones no es más, como la más virtuosa de otro, que una manera de servirme. No te contengas, pues, búrlate de tus leyes, tus convencionalismos sociales y tus dioses; escúchame a mí únicamente, y cree que si existe un crimen a mis ojos, éste sería la oposición que pudieras presentar a lo que te inspiro, por tu resistencia o por tus sofismas.
-¡Oh, justo Dios! -exclamé-. Me hace usted estremecer. Si no hubiera crímenes contra la Naturaleza, ¿de dónde nos vendría, pues, esta invencible repugnancia que experimentamos ante ciertos delitos?
-Esta repugnancia no es dictada por la Naturaleza -contestó, vivamente, aquel miserable-, es un defecto de la costumbre. ¿No sucede lo mismo con ciertos manjares? Aunque son excelentes, nos repugnan por hábito, ¿pero puede afirmarse que no son buenos? Tratemos de vencer nuestra inclinación, y convendremos pronto en que saben bien; nos repugnan los medicamentos, aunque nos curan; acostumbrémonos al mal, y pronto encontraremos en él sólo encantos; esta repugnancia momentánea es más bien una astucia, una coquetería de la Naturaleza, que un aviso de que la cosa perjudica: nos prepara así los placeres del triunfo y aumenta los de la acción misma. Y algo mejor, Thérèse, hay algo mejor, y es que cuanto más la acción nos parece espantosa, más se opone a nuestros usos y costumbres, más frenos rompe, más choca con todos nuestros convencionalismos sociales, más hiere lo que consideramos como las leyes de la Naturaleza, y más, al contrario, es útil a esta misma Naturaleza. Siempre es por los crímenes que ella vuelve a entrar en los derechos que la virtud le arrebata sin cesar. Si el crimen es leve, al diferenciarse menos de la virtud, establecerá más lentamente el indispensable equilibrio de la Naturaleza; pero cuanto más capital es, más iguala el peso, más balancea el imperio de la virtud que sin eso lo destruiría todo. Que deje pues de asustarse quien medita cometer una fechoría o quien acaba de cometerla: cuanto más vasto sea su crimen, mejor habrá servido a la Naturaleza.
Estos espantosos sistemas me llevaron pronto a recordar las ideas de Omphale acerca de la manera de salir de aquella horrible casa. Desde entonces, pues, adopté los proyectos que usted me verá ejecutar luego. Sin embargo, para sacar en claro más cosas, hice todavía algunas preguntas más al padre Clément.
Por lo menos -le dije-, usted no retiene siempre a las desgraciadas víctimas de sus pasiones; sin duda las suelta cuando está cansado de ellas.
-Seguramente, Thérèse -me contestó el monje-, tú has entrado en esta casa para salir de ella cuando los cuatro hayamos convenido en concederte tu retiro. Lo tendrás, ciertamente.
-¿Pero no teme usted -continué- que algunas muchachas más jóvenes y menos discretas puedan revelar a veces lo que sucede aquí?
-Es imposible.
-¿Imposible?
-Completamente.
-¿Podría usted explicarme...?
-No, es nuestro secreto; pero puedo asegurarte que, discreta o no, te será perfectamente imposible siempre decir, una vez estés fuera de aquí, una sola palabra acerca de lo que sucede en el convento. Como puedes advertir Thérèse, no te aconsejo ninguna discreción, ninguna obligada política encadena mis deseos...
Y pronunciadas estas palabras, el monje se quedó dormido. Desde aquel momento comprendí claramente que las medidas más violentas se tomaban contra las desgraciadas jubiladas y que aquella terrible seguridad de que se vanagloriaba provenía del hecho de que las mujeres eran asesinadas. Me afirmé más en mi resolución.

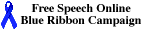
|
Sitio administrado por: El Monje. e-mail: monje@techemail.com |

|